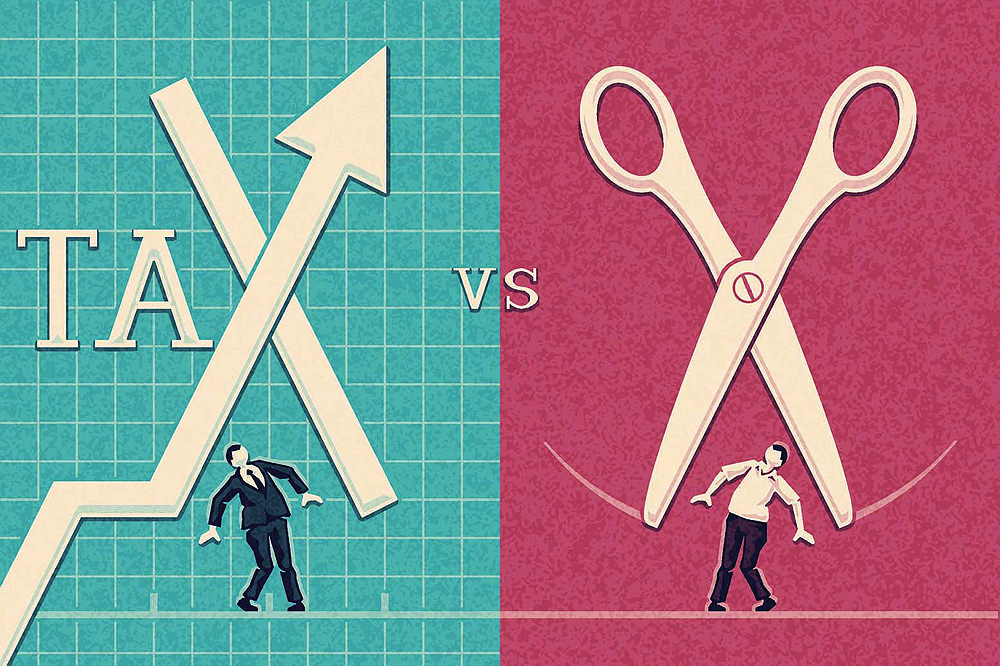
La semana pasada, Pablo Echenique, diputado del partido de Unidas Podemos, anunció a través de su twitter la muerte de la austeridad en España, en relación al incremento histórico de más de un 50% sobre techo de gasto de las Administraciones Públicas que el Gobierno ha fijado en aras de frenar la recesión por el impacto económico del coronavirus. Dicho incremento supone pasar de los 125.000 millones de euros en 2019 hasta los 196.000 millones en 2020. Buena parte de este incremento se debe al fondo de recuperación que la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados Miembro como consecuencia de la crisis, estimado en unos 750.000 millones de euros, para lo cual, la Comisión Europea tendrá que emitir deuda en los mercados financieros con el aval del presupuesto comunitario.
En este contexto, cabe preguntarse si la muerte de la austeridad proclamada por Pablo Echenique y otros miembros de nuestra clase política, es una afirmación real o si, en cambio, se trata de mero triunfalismo político después de años denunciando las políticas de recortes como receta “neoliberal” para la salida de la crisis financiera de 2008. Para responder a esta pregunta, es necesario analizar cómo se sitúa el gasto público de España con respecto a los países de su entorno, y, además, observar cuál ha sido su comportamiento durante los últimos años.
La ratio que todos los economistas utilizan para este ejercicio es el gasto público sobre PIB. De este modo, utilizando los datos de la OCDE, observamos la evolución de España en tres hitos principales:
- En el año 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera, España presentaba un gasto público sobre PIB del 39.25%, situándose en ese año dos puntos por debajo de la media del resto de países que componen la OCDE (41.27%)
- Posteriormente, con el inicio de la crisis de 2008, la acción de los estabilizadores automáticos para combatir el ciclo y de las políticas de estímulo de la demanda efectuadas por el gobierno, unido a la caída del PIB, incrementaron la ratio hasta el 48.65% en el año 2012, situándose en este caso en casi cuatro puntos por encima de la media de la OCDE (44.88%)
- Entre 2013 y 2018, cuando se produce la fase de recuperación de la actividad económica, el crecimiento del PIB y del empleo permiten aliviar el efecto de los estabilizadores automáticos y reducir progresivamente el gasto público sobre el PIB hasta el 41.70% en 2018, estando en línea con la media de la OCDE (42.15%)
A la vista de estos datos, resulta interesante recalcar que España, lejos de haber seguido una política económica “austera” durante los años de la Gran Recesión, con los últimos datos disponibles de la OCDE del año 2018, tiene un gasto público mayor que en los años previos a la crisis, con un incremento del 6.2% entre 2007 y 2018. Además, si comparamos este incremento de nuestra ratio entre 2007 y 2018 con el resto de los miembros de la OCDE, vemos que España ocupa el décimo puesto de los países donde más ha crecido el gasto público, situándose por delante de países como Francia (país poco sospechoso de ser calificado como “austero”), Italia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido.
Esta conclusión queda además reforzada cuando atendemos a otros indicadores complementarios como el déficit público, que en 2019 fue del 2.8% sobre el PIB, y la deuda pública, donde España ocupa uno de los primeros puestos del mundo con un 95.5% del PIB en 2019.
Por tanto, si bien proclamar la muerte de la austeridad puede ser un poderoso argumento para obtener rédito político y así justificar un mayor peso del Estado sobre la economía productiva, la realidad muestra que sencillamente dicha austeridad no se ha producido en España.
Las perspectivas a futuro no marcan ni mucho menos un cambio de tendencia en este sentido. Así, al nuevo gasto anunciado de las Administraciones Públicas (196.000 millones de euros) falta sumarle el gasto del resto de entes del Estado, como es el caso de la Seguridad Social, Organismos Autónomos, etc. Además, añadiendo el gasto financiero y el resto de partidas y transferencias, es muy probable que el gasto público total llegue al entorno de los 580.000 millones de euros en el año 2021.
Teniendo en cuenta este gasto, y asumiendo los últimos datos estimados del FMI para España, con una caída del 12.8% del PIB en 2020 como consecuencia de la crisis del COVID-19, y una recuperación del 7.2% en 2021, es muy probable que el gasto público sobre PIB supere máximos históricos hasta llegar al entorno del 50% en el año 2021, lo que podría conducirnos a una insostenibilidad de las finanzas públicas que desemboque en una crisis de deuda soberana grave en el medio y largo plazo.








